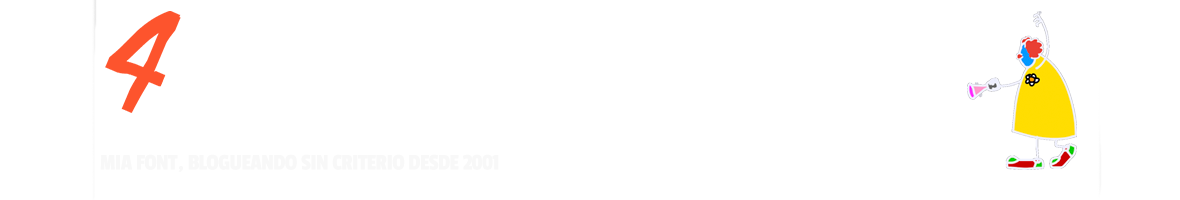Intentaciones
Los dos mirábamos el techo en silencio. Fumábamos. Intentábamos calmarnos, serenarnos. Las sábanas se pegaban a mi piel, sudaba como hacía tiempo que no lo hacía. Ella intentaba acompasar su respiración para tranquilizarse al mismo tiempo que mantenía largo tiempo el humo dentro de sus pulmones. Cuando vio que yo sonreía, soltó la pregunta.
Habíamos llegado hasta la cama desnudándonos mútua y aceleradamente dejando piezas de ropa por toda la casa confeccionando un camino de migas perfectamente rastreable. Rastreable por quien quisiera hacerlo, por supuesto. Desnudos al llegar al pie de la cama, ella me empujó sin medir en absoluto su fuerza haciéndome caer como un saco encima del colchón. «¿Esa fuerza, —me pregunté— es fruto de su mala leche?». Se me lanzó encima e intentó convertirme en un pura sangre pero en cuestión de segundos me había convertido en un percherón.
—Para, para… —susurré para, de repente, elevar la voz—. ¡Para, por favor!
Su cara, a escasos centímetros de la mía, dibujando sorpresa por unos instantes se acabó transformando perfectamente en disgusto como si hubiera sido procesada por el mejor de los programas en morfing. Como buena amazona, ejecutó los movimientos adecuados para acabar posando su culo encima de mis rodillas: del galope al trote y del trote al paso.
—¿Qué coño ocurre? —Preguntó, pero no contesté.
Esperé, mirándola fijamente, a que la pregunta se convirtiera en retórica. Y esperé. Y esperé. Y como vi que aquello iba a durar siglos antes de que la respuesta saliera a la luz, bajé los ojos. Ella siguió la trayectoria señalada de mi mirada hasta tropezar con mi entrepierna. «Bueno, —pensé—, no he ido a coger la expresión exacta dadas las circunstancias».
Descabalgó y se puso en pié sin dejar de mirar… la nada.
—Emmm… —balbuceé—. No sé qué me ha pasado.
—¿Te cuento lo que veo? —Y apuntilló—: ¿O lo que no veo?
—No, por favor —rogué.
Un enano, vestido de arlequín de rombos rojos y blancos, empezó a correr de una punta a otra en la biblioteca de mi cerebro. Saltaba de estante en estante, tiraba de pesados libros repletos de excusas, leía el título de la cubierta y si no era el adecuado, lo lanzaba al suelo. Sin demora probaba suerte con el siguiente.
—¿Tienes alguna explicación? —Me apremió cuando aún, el enano arlequín no había dado con algo que aliviara la situación.
—Emmm… —volví a dudar.
Con todos los libros en el suelo, esparcidos, el arlequín me miró y con su gesto entendí «no hay nada, no hay excusa».
—¿Ese ruido es lo único que se te ocurre decirme? —Insistió.
—¿El wasabi me sentó mal? —Dije—. ¿Sirve?
Soltó una ristra de tacos y salió de la habitación. Seguí su culo desnudo con la mirada hasta que desapareció al traspasar el marco de la puerta. Oí como recogía paso a paso las piezas de ropa, imaginé como las convertía en una bola bajo su brazo, hasta que la última la condujo delante de la salida. La abrió y la cerró de un portazo.
—¡Cierra con suavidad, joder!
Mi grito nos despertó. Yo sudaba y jadeaba. Ella jadeaba bastante más, se había pegado un susto de muerte.
—¡Qué puto susto me has dado! —Articuló, no sin esfuerzo.
—Lo siento, —intenté calmarla—, me quedé dormido y he tenido una pesadilla.
Cogí el paquete de tabaco, tiré de dos cigarrillos y poniéndome uno entre los labios le ofrecí el otro. Lo encendí y le acerqué la llama para que hiciera lo propio con el suyo. A medio cigarro, nos habíamos calmado lo suficiente para mirar al techo, en silencio. Ella se movió, para cambiar levemente su postura, y la cama vibró. «Un día de estos —pensé— vamos a partir las cuatro patas a medio polvo». Sonreí y solté la bocanada de humo por la nariz. Ella me miró, apagó su inacabado cigarrillo en el cenicero que tenía posado en mi pecho y preguntó:
—¿Lo intentamos de nuevo… —hizo una pausa y remató—: …a ver si esta vez puedes?
Enero, 2010